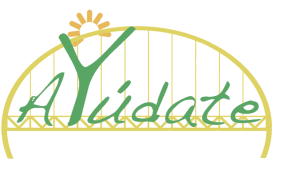La compasión difícil: un puente entre mundos
“Compadecer es permitir que el dolor del otro me alcance.”
— Chantal Maillard
Hay formas de compasión que reconfortan: aquellas que nos permiten ayudar desde la
distancia, sin exponernos demasiado. Pero existe otra, más radical y comprometida, que
nos exige acercarnos al dolor ajeno como si fuera propio. Es la compasión difícil.
No es un consuelo fácil. Es una elección. Es coraje. Es permitir que el sufrimiento del otro
toque nuestras fibras, interrumpa nuestras certezas, nos incomode. Es una manera de estar
en el mundo con los ojos bien abiertos.
Sostener la mirada frente al sufrimiento no es sencillo. A menudo lo evitamos. Porque
incomoda. Porque nos confronta. Porque nos duele. Pero es precisamente ahí donde
comienza lo que Maillard llama “la compasión difícil”: no una emoción suave y reconfortante,
sino una experiencia que sacude y transforma.
En el contexto migratorio, esta compasión se vuelve más que una virtud: es una necesidad
ética. Para quienes migran, cargar con la propia historia ya es un acto de valentía. Dejar
atrás raíces, idioma, afectos, y comenzar desde cero implica duelos invisibles, fragmentos
de identidad dispersos y una soledad difícil de explicar.
Muchas veces, lo más difícil no es cruzar una frontera física, sino emocional: ser
reconocidos en la propia humanidad, más allá de los papeles, los acentos o las heridas.
Cultivar compasión hacia uno mismo es también fundamental. Reconocer que no se puede
con todo, y aun así seguir adelante. Entender que la autocompasión no es debilidad, sino
una forma de resistencia.
Pero también hay compasión difícil del otro lado: para las comunidades de acogida. Recibir
al otro tal como es —con su lengua, su historia, su dolor— exige algo más que buena
voluntad. Requiere estar dispuestos a dejar atrás nuestras certezas, a abrir espacio a otras
narrativas, a dejarnos transformar por ese encuentro.
Una comunidad verdaderamente acogedora no solo abre sus puertas, sino también sus ojos
y oídos. No reduce al otro a una cifra, un caso o una carga. Se permite sentir su dolor,
incluso cuando no sabe cómo actuar. Esa compasión duele, porque nos pone en contacto
con nuestras propias heridas, nuestros miedos, nuestras contradicciones.
No basta con aceptar: hay que mirar. Mirar de verdad. Dejarse tocar por historias que
interpelan, por acentos que descolocan, por dolores que preferimos no ver. Implica
renunciar a las respuestas rápidas, al juicio fácil. Es escuchar sin defenderse. Reconocer
que todos, en algún momento, podríamos ser el otro.
No romantiza el sufrimiento. No se presenta como salvadora. Simplemente se deja afectar.
Es la capacidad de mirar a quien ha perdido su tierra, su idioma, su red, y no apartar la
mirada. Comprender que ese dolor, aunque no sea propio, tampoco es ajeno.
💭¿Estamos dispuestos a permitir que el dolor del otro nos afecte?
Creemos que esta forma de compasión es la base de una convivencia más justa. No se
trata de sentir lástima, sino de crear espacios donde todas las voces, todas las heridas y
todas las esperanzas tengan lugar. La salud mental también se construye con vínculos, con
reconocimiento mutuo, con la valentía de no mirar hacia otro lado.
💭¿Qué ocurre cuando nos dejamos afectar?
👉A veces, aparece el miedo.
👉Otras veces, la culpa.
👉Pero también puede surgir algo nuevo: un reconocimiento mutuo, una empatía que n
necesita palabras.
En un mundo que nos empuja a protegernos emocionalmente, abrirse al sufrimiento del otro
es casi un acto de rebeldía. Pero también es una forma profunda de humanidad.
💭 ¿Qué cambia cuando el dolor del otro nos toca?
👉 Aparece la posibilidad de una comunidad distinta
👉na donde el sufrimiento no se delega, sino que se comparte.
“El sufrimiento ajeno no debería ser tolerado, sino compartido.”
— Chantal Maillard
Si estás en proceso migratorio y sentís que la carga emocional es demasiado pesada, o si
formas parte de una comunidad que desea comprender y acompañar mejor, no estás solo.
La compasión —aunque difícil— puede ser el primer paso hacia una sanación compartida.
En Ayúdate creemos que la salud mental también se construye con presencia: con vínculos
que no huyen del dolor, sino que lo sostienen; con espacios donde la escucha no es una
estrategia, sino una forma de cuidado genuino.
Creemos en esta compasión que se anima a ver, a sentir, a implicarse. Porque ahí, donde
el dolor del otro no es negado ni minimizado, sino acogido, puede comenzar la
transformación. Para sanar, juntos.